La Doma de Caballos
Primera etapa: embozalado
Se puede embozalar embretando al potro en una manga o enlazándolo en un corral. Una manga adecuada tiene la ventaja de que el animal se familiariza más pronto con el hombre, pero tiene el inconveniente de que recibe más golpes. Al usar el lazo, en cambio, todos los movimientos previos contribuyen a que el animal se asuste; pero con un hábil enlazador y un corral apropiado los riesgos de accidentes son mucho menores que si se embozala en la manga.
Segunda etapa: palenqueadaDebe tenerse especial cuidado en no tironear al potro de las orejas bajo ningún concepto. Esto suele acarrear en los animales de carácter fuerte, los problemas típicos del caballo mañero de orejas. Todos los movimientos que el domador realice en esta primera etapa deben ser hechos con especial cautela, lentitud y seguridad con el propósito de disminuir al máximo tanto el temor como los riesgos de accidentes en el caballo.
Uno vez embozalado se lleva al potro al palenque, preferiblemente tirado por un caballo de cincho para suprimir todo posibilidad de fuga. De esta manera se evita lo formación de malos hábitos, ya que el yeguarizo posee uno gran memoria y si tiene éxito en el intento de fugarse, tratará de repetirlo.
Para atar el potro, se aconseja usar una cubierta de automóvil ensartada en el palenque, a la cual se sujeta el atador. De este modo la elasticidad de la cubierto amortiguará los tirones, disminuyendo el riesgo de que el animal quede resentido en el pescuezo. 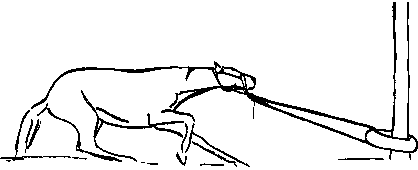
Este trabajo no debe durar mucho tiempo, pues el excesivo tironeo provoca lesiones serias en la nuca, tren posterior, etc., y se corre el riesgo de obtener animales boleadores debido o una mala palenqueada. Es conveniente atar largo para dar al potro libertad de movimientos.
Luego se comienzo o soguearlo; poro ello, atando corto al potro, se lo manea y manosea con el propósito de habituarlo al contacto con el hombre o quien deberá respetar en adelante. Paro manearlo se aconseja utilizar la manea redonda, a la que luego se le puede agregar la manea corta para sujetarlo firmemente. * 1) Uno vez atado el potro al palenque, el domador deberá envolver el tronco del caballo a lo altura de lo cinchera, dando dos vueltas no ceñidas, con el maneador que pasará ambos veces por la argolla. 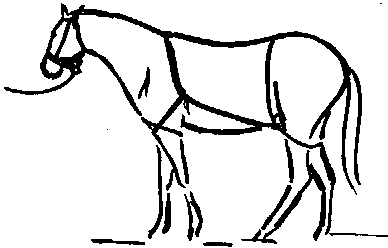
* 2) Luego se hace correr ambos lazos hasta la altura de los riñones del caballo y se deja caer uno de ellos por el anca hasta el garrón, al mismo tiempo que se ciñen. En este momento, por lo general, el caballo reacciona violentamente, coceando e intentando disparar. Pero si está bien atado, sólo dará unas cuantas vueltas al palenque y luego aceptará la maneo. Entretanto, el domador lo ha acariciado y le ha hablado.
* 3) Una vez ceñidos los dos armados anteriores, el domador pasará el resto del maneador por sobre la cruz, y bajando por el pecho, envolverá ambos remos a la altura del antebrazo, dando una vuelta. El extremo sobrante del maneador se ata con un nudo al tramo ascendente de soga que va desde las patas a la cruz, para cerrar la manea. 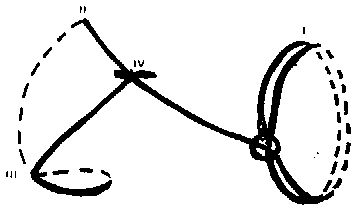
Convendrá cepillarlo y acariciarlo de ambos lodos sobre todo en el anca, para obtener docilidad en los patas. A medida que trabaja, el domador debe observar los reacciones del potro y adecuar a ellas su acción. Por ejemplo: si tiene intenciones de patear, se deberá trabajar mucho en el anca; si es manoteodor, convendrá cepillar más los manos; si tiende a defenderse mordiendo, se deberá acariciar mucho lo cabeza y reprenderlo cada vez que quiera morder; si es cosquilloso en lo panza o en los costillas, habrá que cepillar más en estos lugares.
Después de este trabajo, que debe ser breve, con viene desprender la maneo corto y hacerlo caminar de tiro llevándolo del cobresto, con lo maneo redonda, lo cual ayudo o enseñarle a cabrestear y también lo descosquilla. Una vez que el potro acepte ser manoseado en los patas, conviene manearlo con el cabresto largo o la manea durante el resto del tiempo que dure la doma. Se manea con el cobresto largo (de 5 m) de la siguiente manera: un extremo del cabresto está prendido en el bozal y el otro se tiro para envolverlo alrededor de ambos patas. El potro, ya acostumbrado a quedarse quieto ante el contacto con las sogas, acepto lo operación y el domador entonces aprovecha poro dar otra vuelta del cabresto o los patas y cerrar la monea con un nudo. 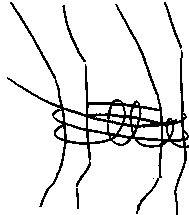 El amansamiento de abajo debe ser medido y controlado por el domador, cuidando que el manoseo, el cepillado y la maneo sean aceptados por el potro sin provocar su aburrimiento, yo que esto produciría un efecto contrario al deseado. El amansamiento de abajo debe ser medido y controlado por el domador, cuidando que el manoseo, el cepillado y la maneo sean aceptados por el potro sin provocar su aburrimiento, yo que esto produciría un efecto contrario al deseado.En esto segundo etapa, el potro está en condiciones aptas para introducir el hábito de levantarle manos y patas. Es conveniente que el animal acepte tempranamente esa rutina, ya que durante toda la doma (como ejercicio obligatorio antes de ensillar), el domador deberá limpiar los vasos de las cuatro patos. Esto medida no sólo evita los riesgos de alguna manguera o renguero, sino también consigue un animal manso de abajo para herrar. Por último, forman porte de esta etapa de la doma, el aprendizaje por porte del potro, de cabresteor sin dificultad a la par de un caballo manso, y también de dar el frente, es decir, presentar la cabeza al domador en el momento de embozalarlo. Poro este último punto es importante lograr una buena comunicación con el animal mediante el tono de voz y los caricias. Cuando el potro está manso de abajo (aproximadamente en una semana), estará en condiciones de comenzar o ser galopado o amansado de arriba, paro lo cual es necesario previamente, tirarle de la boca.
De acuerdo con las costumbres de doma en Argentina, el potro es sensibilizado en la boca. Sin embargo hay quienes prescinden de este paso y logran, no obstante, muy buenos resultados.
Los métodos para tirar de lo boca o un potro, son muchos y todos eficaces; sin embargo, el sistema explicado a continuación es recomendable porque asegura uno correcta posición de lo columna vertebral del potro, y su inmovilidad. * 1) Colocar el bocado. Luego se pondrá un cinchón, al cual se prenden por lo parte inferior dos riendillas que, pasando entre las manos, por el pecho y atravesando las argollas del bocado, llegan a los manos del domador. En el momento de voltear al potro, las riendillas se le atan al cogote; luego, en el momento de tirar, el domador las desprende para iniciar la tirada. * 2) Manear al potro en las cuatro patas con maneas cortas, y trabarla con un maneador para poder voltearlo. * 3) Una vez que el potro está volteado, el ayudante debe pasar el cabresto par la pata de abajo o la altura del garrón y por la argolla del bozal, de tal moda que tirando del cobresto, que actúa o modo de aparejo, se pueda acercar la cabeza del potro hacia el pecho paro obtener lo posición adecuada. Esta tensión se mantiene hasta que comienzan o actuar las riendillos. 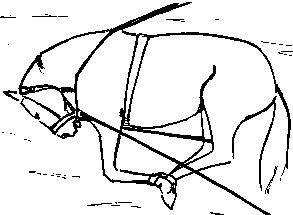 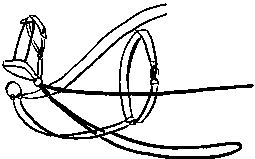 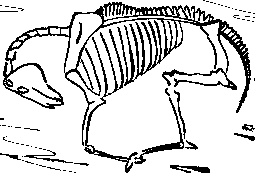
Como las cuatro patas están juntas, al bajar la cabeza del caballo, mediante el cabresto, su columna vertebral se arquea. En esta pastura el animal está en condiciones de ser tirado. De esta manera el domador puede controlar la posición del potro con mayor facilidad, que si estuviera montado, mientras opera con tranquilidad, concentrando el trabajo sobre lo encía.
* 4) Para comenzar, el domador colocado detrás de la cruz, debe dar con los riendillos parejas, dos o tres tirones secos en la boca. 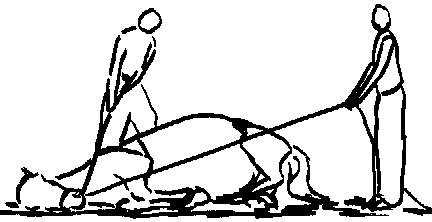
Luego debe tirar de ellas firmemente y aflojar la tensión en forma inmediata, sólo cuando el animal trate de liberarse pataleando o cabeceando. Esta operación debe repetirse solamente tres o cuatro veces.
Cuarta etapa: primeros galopes y sueltaEn cosa de que el potro no reaccionara ante lo tensión ejercida, se deberá tirar firmemente de las riendillas arrastrándolo en redondo sobre el suelo, hasta dar una vuelta completa, como máximo, y aflojando inmediatamente la tensión ante la primera respuesta del animal. La tirada de la boca sensibiliza la encía y facilita el ablandamiento de la nuca, lo cual posibilita posteriormente (mediante un hábil manejo del domador), que el caballo coloque bien la cabeza durante el resto de la doma.
Primera montada:
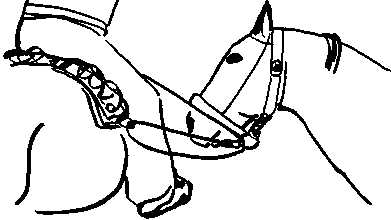 Una vez cumplida la tirada de la boca, se desmanea al potro de los manos y se lo incorpora, manteniendo el moneado de los remos traseros, para proceder o continuación a ensillarlo. Una vez cumplida la tirada de la boca, se desmanea al potro de los manos y se lo incorpora, manteniendo el moneado de los remos traseros, para proceder o continuación a ensillarlo.En este momento, el potro está atontado y asustado, pero ya durante el resto de la doma no será necesario mortificarlo; es oportuno entonces que el domador trate de tranquilizarlo e infundirle confianza acariciándolo, hablándole y silbándole mientras lo ensilla. Cuando está ensillado, conviene hacerle dar una vuelta de tiro y atar luego el cabresto, corto a la asidera del caballo del ayudante a una distancio no muy corta para que no se siente, ni muy larga para que no se enriede. Luego, acortando la distancio hasta que la argolla del bozal se junte con lo argolla de la asidera, se procede a montarlo, teniendo en cuenta que no se debe montar mientras existe tensión en el cabresto o mientras el potro se encuentre en una posición de excesiva rigidez.
Para este paso, el domador debe recurrir o toda su paciencia, porque el potro suele desacomodarse y moverse de la posición deseada; es frecuente que cuando se pisa el estribo para montar par primera vez, trate de caminar hacia adelante o de sentarse, en vez de permanecer quieto. Por esta razón es también importante la mansedumbre del caballo del ayudante, ya que en estas circunstancias el domador está ubicado al lado de sus patas.
Para las primeras montadas, el ayudante debe tratar de que entre su caballo y el animal nuevo se forme un ángulo no mayor de 45º, lo cual facilitará la salida de ambos en una misma dirección. Cuando se obtiene esta posición, debe montarse enseguida; acá es muy importante la práctica del ayudante. 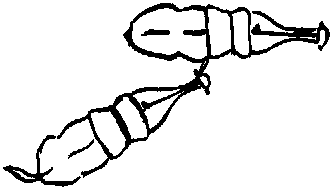 Conviene salir hacia adelante al primer amago del potro, aunque el domador no se haya acomodado correctamente en el recado. El ayudante nunca debe salir en línea recta, sino que dará media vuelta hacia el lado del potro que está totalmente dominado, con la cabeza levantada y a la altura de la cruz del caballo manso. Este, si es baqueano, irá recostándose sobre el potro, y dará tiempo al domador para que se acomode sobre el animal, le silbe, lo acaricie y le hable. Conviene salir hacia adelante al primer amago del potro, aunque el domador no se haya acomodado correctamente en el recado. El ayudante nunca debe salir en línea recta, sino que dará media vuelta hacia el lado del potro que está totalmente dominado, con la cabeza levantada y a la altura de la cruz del caballo manso. Este, si es baqueano, irá recostándose sobre el potro, y dará tiempo al domador para que se acomode sobre el animal, le silbe, lo acaricie y le hable.Si se partiera en línea recta, el potro -a quien en el primer momento todo lo sorprende-, saldría mirando el campo y por instinto pretendería disparar o corcovear. Mucho peor sería si el apadrinador arrancara girando hacia el lado opuesto al del potro: en este caso el potro tendría la sensación de estar suelto en momentos en que debe sentirse sujeto; por otra parte, el caballo manso estaría en inferioridad de condiciones para dominarlo. Se debe iniciar la marcha preferentemente al trote, pero eso depende del temperamento del potro, pues si su sorpresa y su afán de disparar son muy grandes, conviene dejarlo galopar un trecho para que gaste algo de su energía y luego, mediante silbidos y caricias, se lo atraerá al trote. Es conveniente que en los primeros momentos el domador trate de moverse poco. Mientras galopa comenzará acariciando la tabla del cuello; luego agregará paulatinamente otros gestos, como por ejemplo levantar lo mano, acariciar el anca y revolear el rebenque. Respecto del último, es oportuno aclarar que en este momento de la doma no se debe castigar al animal con él; por el contrario, se tratará de acariciar el cuello con la lonja, o tocarlo en el lado opuesto, para variar la dirección de lo marcha, mientras se lo sujeta con las riendas si intenta disparar. Intercalando todos estas gestos desde el primer galope, llega el momento en que el domador estará moviéndose libremente sobre el potro y éste lo habrá aceptado sin asustarse. Uno de los aspectos más importantes en la doma es demostrarle al potro que si bien el hombre es quien domina la situación, es al mismo tiempo, su amigo. Por lo tanto, las caricias deben ser la base de la doma y no hay que desperdiciar la oportunidad de premiar con ellas cualquier respuesta acertada del potro. De esta forma se conseguirá quitarle rápidamente el miedo hacia el hombre; el potro, por lo tanto, mostrará rápidamente su temperamento y el domador podrá desenvolverse con más soltura corrigiendo los defectos o estimulando las buenas condiciones que se manifiesten. Al cumplir con esta premisa se evita que animales de fuerte temperamento reaccionen desfavorablemente ante un mal trato y se convierten en indómitas o mañeros.
Forma de montar:
Es uno de los pasos a los que debe prestarse gran atención en la doma, pues representa el momento crítico en que el hombre tiene menos defensas respecto del animal. ¿Por qué? Porque tiene un pie en el estribo y otro en el aire, de modo que hasta el momento en que toma asiento está en desventaja. Es útil entonces enseñar al potro, durante la doma: a) que acepte el peso del jinete en el estribo; b) que acepte el desplazamiento del cuerpo del jinete sin asustarse; c) que acepte el hombre ya montado sin avanzar y d) que inicie la marcha al paso, recién cuando el hombre se lo indica. Para conseguir estos resultados, es conveniente seguir, desde la primera montada suelto, los siguientes pasos: 1. - Tomar al redomón por el travesaño del bozal con lo mano izquierda -en la que se sujetan también las riendas, el rebenque y el cabresto- torciendo lo cabeza del animal hacia el lado de montar, para que éste se sienta sujeto. A esto se llama mancornar. Al pisar el estribo, el jinete se convierte así en eje de un círculo que describiría el caballo, en caso de que intentara avanzar. 2. - Al mancornar con la mano izquierda, el jinete queda de hecho colocado frente a la paleta del redomón. El domador pisará el estribo teniendo en cuenta que la punta del pie apoye en la cincho, evitando así las reacciones provocadas por cosquillas; con la mano derecha el domador se tomará de la parte delantera del recado, buscando ayuda para montar, y montará bien despacio, sentándose suavemente para que el redomón no se sorprenda. 3. - Sin soltar el travesaño, acariciará con la mano derecha la tabla del cuello y la paleta; este paso, aparentemente sin importancia, debe resaltarse, pues en muy poco tiempo el redomón aprenderá o esperar esta caricia inmóvil, antes de iniciar la marcha. La sugerencia de sostener el rebenque con la mano izquierda, y la de asirse por la parte delantera del recado, obedecen a la finalidad de evitar que el jinete se siente sobre su mano o sobre el rebenque, entorpeciendo sus movimientos en el momento en que el potro obliga a actuar con el máximo de libertad y seguridad.
Primeros galopes:
El primer galope debe ser corto paro evitar el cansancio. Como se está trabajando con el potro desde hace ya un buen rato, conviene desmontar en seguida. Es aconsejable en este momento subir y bajar varias veces, para que desaparezca la sorpresa que el animal tiene cuando siente al hombre montada por primera vez. En los primeros tiempos conviene hacer dos galopes por día, aunque para decidirlo interviene el buen criterio del domador, porque a cada animal conviene un régimen de trabajo distinto. Si el potro es un poco apocado o lo afectó mucho el trabajo del primer día (tirada de la boca y demás ejercicios) debe ensillárselo sólo una vez; en cambio, si es muy fogoso o demuestra alguna mala intención, es conveniente cumplir con los dos galopes. El mismo criterio se deberá aplicar con las distancias que se recorran, evitando el cansancio excesivo, pero asegurándose de que el potro reciba el trabajo necesario. No está de más reiterar que el caballo es un animal de mucha memoria, de manera que las rutinas que fije en éstos momentos en que todo es nuevo pora él, serán de mucha importancia más adelante. Es importante tener en cuenta el terreno en que se galopará. No es lo mismo trabajar en un potrero que en una calle. Sería aconsejable cambiar terrenos desde el primer día, para que el caballo experimente los distintos lugares en donde va a actuar. Durante estos primeros galopes el ayudante irá soltando paulatinamente el cabresto y recogiéndolo rápidamente ante cualquier reacción del potro. Es muy importante el tipo de cabresto que se utilice y la forma en que se lo ata a la asidera, porque un descuido en los detalles produce accidentes que ocasionan vicios de conducta.
Uso de la asidera:
Se pasa el cabresto por lo asidera, luego por la argolla del bozal y de allí irá a la mano del ayudante. Téngase bien en cuenta que la última pasada del cabresto sea por la argolla del bozal, pues de esta manera el ayudante podrá levantar la cabeza del potro ante cualquier intento de corcoveo. Si el potro está bien palenqueado y es dócil, y si el ayudante es baqueano, conviene no atar el cabresto a la asidera, sino llevarlo en la mano. De este modo se lo puede largar más rápidamente. Cobra preponderancia en esta etapa el papel del ayudante, quien debe tratar de darle al potro la menor cantidad de galopes sujeto a la asidera que sea posible, pero al mismo tiempo deberá soltarlo sólo cuando esté seguro de que no corcoveará. El corcoveo es signo de indocilidad (aunque en los primeros días puede ser una manifestación de miedo); el potro no debe corcovear durante la doma y debe ser siempre reprendido por esto. Se sugieren unos golpes secos en la crinera. Esta etapa del trabajo de doma no se cumple bien cuando, al galopar, un potro sujeto a la asidera, se lo larga de golpe manejándolo como si fuera redomón; esto provoca sorpresa y el animal puede reaccionar desfavorablemente. Pero en ese caso, no falló el sistema de suelta, sino la oportunidad en que se cumplió. Por ello, es conveniente seguir una serie de pasos previos para evitar que el animal se sorprenda y quede por fin completamente suelto, sin que el domador pierda su control sobre él. El domador y el ayudante trabajan en forma combinada y a medida que aumenta el trabajo del domador, disminuye el del ayudante. Mientras el potro marcha sujeto del cabresto por el ayudante, el domador comenzará a taquearlo; entonces el animal se separará del caballo manso y el ayudante irá aflojando el cabresto para permitirle que se aleje. Conviene aprovechar estos momentos para revolear el rebenque, moverse encima del potro, acariciar el anca y hacer todos los movimientos que le puedan causar sorpresa, ya que si intentara corcovear, el ayudante lo levantará del bozal y lo reprenderá dándole un tirón seco en la hociquera del mismo. La hociquera del bozal deberá ser por ello, con preferencia chica, para facilitar el manejo, y si es posible, trenzada. 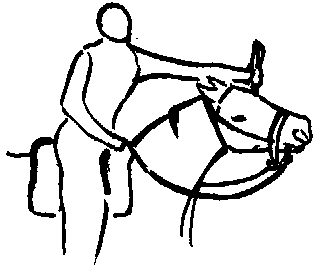 La suelta: La suelta:Cuando el potro acepta mansamente los pasos descriptos arriba, ha llegado el momento de soltarlo. Se elegirá una oportunidad en que el potro ande algo separado del caballo manso, marchando al galope (nunca al paso); entonces el ayudante pasará el cabresto al domador, quien tratará de alejarse del caballo manso. Ante cualquier reacción indócil del potro, el cabresto debe volver al ayudante. Es conveniente practicar esto un día o dos. Sólo cuando se nota que el potro ha perdido el miedo de estar totalmente suelto, el caballo manso se adelantará al potro. Una vez que el potro se acostumbro a andar sin dificultad detrás del caballo del ayudante, el domador cruzará al lado izquierdo del padrino. Aquí el potro toma conciencia de que está andando solo, y el cambio de posición puede desorientarlo. Pero como desde el primer galope se lo taqueó, el potro ya responde a las señas de ambas manos, y el domador puede manejarlo animándolo, mientras mantiene el galope, para infundirle seguridad. Generalmente, a partir de este momento no es necesario atarlo a la asidera del caballo del ayudante, porque el potrillo se comportará camo un redomón corriente.
Desde este momento el ayudante marcará el camino al potro, y su acción se adoptará al temperamento del redomón, permitiéndole que se adelante si es fogoso, o tomando la delantera para actuar como contendor, si el animal muestra intenciones de corcovear, o para estimularlo si es apocado. En todos los casos el ayudante debe tratar de evitar al domador la obligación de castigar.
Para estos ejercicios conviene utilizar una calle, que dará al animal nueva la sensación de encajonamiento y contribuirá a que marche en línea recta. Si se lo soltara en el campo, una huella de hacienda puede también ayudarlo a conservar la dirección. Ofrecerle un sendero, aunque parezca un detalle insignificante, adquiere importancia si se entiende que el potro está muy confuso por la incorporación de tantas tareas nuevas. Las salidas siguientes se harán generalmente al trote o al paso, a un costado o al otro del caballo manso, detrás o punteando. No hay que preocuparse por hacerlo galopar; sólo, cuando tome confianza, largará el galope. No conviene molestar al potro en la boca con las riendas, porque a causa de la tirada de la boca es posible que esté lastimado en las encías; el mismo peso de las riendas irá sensibilizándolo. Pero antes de desmontar o en el campo cuando el potro ha detenido la marcha, el domador deberá hacerle una pregunta. Cuidando estar bien sentado y con el potro en posición correcta (cabeza y aplomos), el domador emparejará las riendas y tirará suave pero firmemente colocando sus manos lo más cerca posible de la cruz, hasta conseguir que el potro dé un paso atrás. En ese momento aflojará bruscamente las riendas, para que la presión que se ejercía en las encías desaparezca, y el animal note bien la diferencia. No conviene molestar mucho al potro en este aspecto; será suficiente con cumplir esta operación una vez o dos en oportunidad de que se lo trabaje. Tampoco es aconsejable tratar de que el potro dé más que un par de pasos para atrás, pues si se le exige mucho, se conseguirá que se niegue a recular. Debe tenerse en cuenta que siempre que se pide al potro dar pasos hacia atrás, luego se lo debe animar hacia adelante; de esta forma se le enseña que sólo debe caminar hacia atrás o recular en el momento en que la tensión de las riendas se lo exigen. Para obtener buenas bocas es imprescindible un buen asiento por parte del domador; de lo contraria el tren posterior no entra y como consecuencia no se obtiene la flexión de nuca deseada.
Cómo ensenarle a parar:
Este es el primer ejercicio que se le enseñará al redomón. Todo se basa en mantener la sensibilidad en las encías, y una buena colocación de cabeza. ¿Cuándo no coloca bien la cabeza? Cuando por falta de impulso no mete el tren posterior, o cuando por un mal asiento del domador o una mala ensillada que no respete el centro de gravedad-, el potro deja sus patas atrás y se detiene con la manos. Estando el domador en lo posición correcta y bien impulsado el potro con las ayudas, su tren posterior entrará, la nuca flexionará y su cabeza tomará la posición adecuada. Es entonces cuando sólo le resta al domador darle al potro algunos tirones en los momentos más oportunos. Esta es, bien colocada su cabeza, con las riendas bajas y parejas y al galope cadenciado sobre un piso firme y de preferencia resbaloso, en el momento en que el caballo está en el aire con sus cuatro patas, el domador impulsará al potro hacia adelante con el asiento, presionando con pantorrillas y talón por detrás de la cincha y le dará, simultáneamente, un tirón seco y único hasta pararlo totalmente. Sobre este piso, las patas correrán hacia adelante y la cabeza se alivianará, pues el centro de gravedad se habrá corrido hacia atrás. 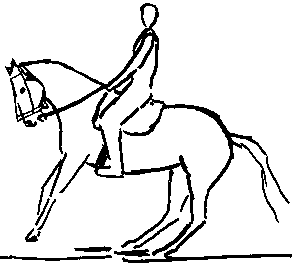
En el instante en que el caballo ha parado totalmente, conviene aflojar las riendas de inmediato, a fin de marcar el contraste de presión ejercido por ellas. A continuación, y después de acariciarlo para que se tranquilice, se hará presión nuevamente con las riendas bajas y parejas, hasta obtener que el caballo dé uno o das pasos hacia atrás (hacerle una pregunta, como quedó dicho).
Bien grabado este concepto, es decir cuando el potro raye con las patas y luego dé uno o dos pasos hacia atrás, estará en condiciones de enseñársele a arrancar hacia adelante y en línea recta. Bien reunido el caballo, se le aflojarán las riendas bruscamente e impulsándolo con el asiento y las ayudas se lo hará salir al galope. Cuando se está trabajando con un potro de encías muy sensibles, conviene practicar este ejercicio manejándolo de la hociquera, tal como se explica a continuación.
Manejo del bozal:
Como se ha indicado anteriormente es conveniente, durante la redomoneada, manejar al potro del bozal, para no molestarlo en la boca. Para esto se utilizan dos cabrestos prendidos a la argolla del bozal, que actuarán a manera de riendas sobre la hociquera. Estos cabrestos se manejan en forma distinta a las riendas, yo que habrá que acortar el cabresto del lado de adentro en la vuelta. De este modo se consigue una buena posición en cabeza y columna. 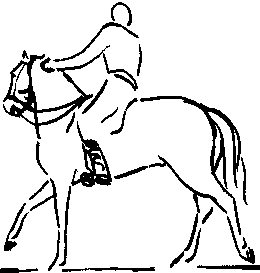 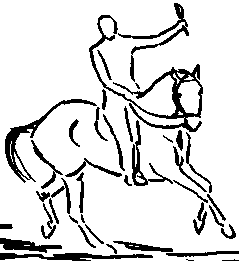
Accionando al caballo hacia adelante con el asiento y las ayudas se obtiene el máximo de impulso, que será controlado por los cabrestos prendidos de la hociquera trenzada, dejando las riendas flojas. Así se puede hacer doblar y parar al animal, manejándolo del bozal.
Entonces, en el momento en que se desea dar la vuelta, se acortará el cobresto interno, y apoyando esta acción en forma simultánea se ejerce presión con la pierna del lado opuesto, y detrás de la cincha. Todos estos movimientos deberán ir acompañados con las señas de rebenque y de manos, que cada vez se irán haciendo más lejos de la cabeza, hasta que el potro no los necesite. 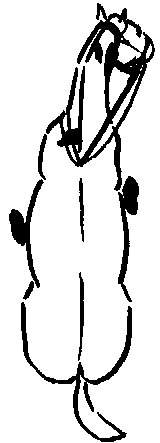
Dar rienda:
Se llama dar rienda a enseñar al caballo a seguir la dirección que le indique la rienda, sin perder lo cadencia, usando la mano adecuada y colocando bien su nuca y su columna. Para dar rienda, lo esencial es tratar en lo posible, de llevar el centro de gravedad del redomón hacia atrás, para tener la cabeza alivianada; de esta manera nunca se correrá el riesgo de cargarlo en la boca. Al principio este trabajo debe ser de poca duración -dos o tres vueltas en cada mano-, describiendo círculos de aproximadamente 100 m de diámetro, al trate o al galope, en un potrero grande donde el potro se sienta libre. 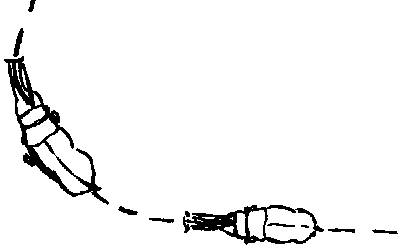 No deberá exigirse mucho del redomón que en principio no galopa con la mano debida. Con el tiempo y con mucha prudencia se podrán achicar los círculos e ir aumentando las exigencias tanto sea de aires como de colocación de cabeza. No deberá exigirse mucho del redomón que en principio no galopa con la mano debida. Con el tiempo y con mucha prudencia se podrán achicar los círculos e ir aumentando las exigencias tanto sea de aires como de colocación de cabeza.El domador debe tener en cuenta que el potro irá aprendiendo estos ejercicios en formo lenta y paulatina, y debe dársele el tiempo necesario. El caballo irá tomando la rienda en el trabajo diario. El cambio de mano debe ser uno de los últimos ejercicios. Cuando un potro sabe galopar con ambas manos en círculo, sólo cambiará de manos al comenzar a trabajarlo en ochos; esto se hará con el redomón ya corriente, previamente al enfrenamiento, y con el uso de la espuela. El domador debe tener bien en cuenta que el cambio de mano debe ser simultáneo con el cambio de pata, trabajando en la diagonal correcta pues si cambia de mano solamente, el caballo galopará trabado, con los inconvenientes del caso. Todos estos trabajos: rayada, paso atrás, trabajo en círculo y cambio de mano, son los que conforman la rienda de un caballo. A ellos habrá que sumarle como último ejercicio, las vueltas sobre su eje, y el arranque en la dirección en que el jinete se lo mande. Para ello, de vez en cuando se le hará dar vueltas cerradas sobre su tren posterior, taqueando del lado de afuera, al mismo tiempo que se aliviará el asiento y se lo apoyará con las ayudas también del lado de afuera. Con esto se obtendrá que el caballo, girando sobre sus patas quietas, dé vuelta solamente con las manos; a medida que lo aprende, el jinete se irá sentando cada vez mejor, hasta llegar el momento en que, sin señas, con asiento correcto, usando las riendas y las ayudas, consiga que el caballo gire en ambas direcciones. Hay que tener muy en cuenta no causar aburrimiento en el caballo. Todos estos ejercicios deben intercambiarse sin llegar nunca a ser rutinarios ni siquiera seguir un arden fijo, de tal manera que el potro no espere la terminación de un ejercicio para iniciar otro. Sin embargo es conveniente, antes de enseñar un nuevo ejercicio, repasar los anteriores.
Uso de las espuelas:
Tienen como fin enfatizar y reafirmar las ayudas. Como constituyen parte del equipo de todo equitador, su uso es indispensable durante la doma para que el caballo no se sorprenda posteriormente. Es oportuno usarlas cuando ya el redomón conoce las ayudas, da rienda para ambos lados y se detiene con el tren posterior. No deben usarse constantemente a fin de evitar la insensibilización del animal; se utilizarán preferentemente cuando se trabaja en círculos. Por otra parte es conveniente emplearlas como ayuda para obtener una rayada correcta; en este caso se aplican en la zona más próxima a la cincha. Al sentir su contacto, el caballo se contrae y desplazo el centro de gravedad. Para impulsar, doblar o trabajar en círculo la espuelo se aplica, en cambio, algo más atrás. No deben utilizarse espuelas en caballos de temperamento nervioso o sensible, y deben retirarse inmediatamente si el caballo les toma miedo. Bajo ningún concepto las espuelas deben aplicarse delante de la cincha, porque eso trabo las manos del caballo y éste puede corcovear o caerse.
Trabajos adicionales:
Última etapa: enfrenamientoTal como ya se ha indicado, conviene rebolear el rebenque desde los primeros galopes; esta práctica se continuará durante el resto de la doma. También se sugiere que desde la primero semana aproximadamente (es decir, tan pronto el potro está sujeto por la boca), en lugar del rebenque se rebolee un cabresto largo, y luego un lazo; ello contribuye a lograr una mansedumbre total para los distintos trabajos a los cuales se destine luego el caballo. El trabajo a la cuerda es importante en la doma, porque con él se consigue practicar los mismos ejercicios que se le exigirán de montado, pero sin jinete. Los trabajos a la cuerda hechos con potras deben ser muy breves para evitar manqueras o rengueras. Se ha supuesto que la doma se realiza en un lugar donde el domador no tiene oportunidad de trabajar con hacienda. Es conveniente en ese caso, enseñar al potro como un ejercicio más, el arrancar de parado al galope, y el correr en línea recta sin asustarse, cambiar de mano ni desviarse. Para ella, antes de enfrenarlo, se lo hace arrancar de parado al galope con la ayuda de la espuela, usada suavemente. Hay que tener en cuenta que la sobre-excitación que produce este ejercicio traerá aparejada alguna indisciplina, como abalanzas, sacudidas de cabeza, y otras. El domador debe corregirlas cuando vuelve a hacer ejercicios anteriores, hasta conseguir que el potro tome esta práctica nueva como un trabajo más. El ejercicio se considera aprendido cuando el redomón, después de correr, arranca para una nueva tarea al paso o al galope, según le indique el domador, sin sobresaltarse.
Es la último etapa de la doma. Cobra importancia porque en ello se produce un cambio de embocadura que debe ser bien recibido por el potro, si se pretende mantener y aún acrecentar los virtudes adquiridas por el animal en los trabajos anteriores.
Se considera que un caballo está listo poro su enfrenamiento cuando da riendo sin seños y raya correctamente. Para enfrenar, debe utilizarse un freno especial. El día elegido para enfrenar debe tener un clima propicio, evitándose las temperaturas extremas o el tiempo ventoso. Las dos o tres primeros veces se debe colocar el freno sin riendas, y largar al potro en el corral, sin bozal -poro disminuir el peso que soporta lo cabezo-, permitiéndole que camine y lo tasque. Debe tenerse especial cuidado de que en el corral no haya pasto o yuyos, pues si el potro los mordisquea, se acumulan en la embocadura. Después del segundo o tercer día, se aconseja colocar un cinchón que, colgando del anca, pase por los cuartos traseros. De él, se atarán a cada lado las riendas prendidas, o freno. El caballo se soltará en el mismo corral que los días anteriores. El cinchón colocado en esta forma, hace que el potro camine en el corral metiendo bien sus patas y, como consecuencia, coloque bien la cabeza desde el principio del enfrenamiento. 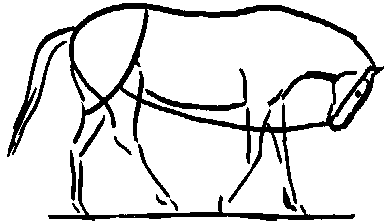 Para que el caballo se familiarice con su nueva embocadura, es necesario tenerlo en la formo descripta, entre 3 y 4 horas diarias, durante tres o cuatro días. Para que el caballo se familiarice con su nueva embocadura, es necesario tenerlo en la formo descripta, entre 3 y 4 horas diarias, durante tres o cuatro días.El freno debe colocarse con la cabezada algo más corta que la posición normal, pues el potro, recordando lo posición del bocado, tratará de pasar la lengua por encima de la embocadura. Esto debe evitarse en todo momento. Sólo se colocará la cabezada en posición normal, cuando el caballo se haya acostumbrado definitivamente a la nueva embocadura. Para hacer más agradable al animal el cambio de embocadura, se aconseja poner sólo azúcar cada tanto en lo boca del potro, mientras esté enfrenado. Al tercer o cuarto día, ya puede montarse al animal enfrenado. El domador debe tener en cuento la posición de lo cabeza del caballo, para lo cual -y partiendo de una buena posición de sentado- el domador dará rienda al caballo con dos cobrestos sujetos del bozal y con los riendas sueltas, como en los primeros galopes. El bozal usado en la oportunidad debe ser muy liviano, para que nada estorbe a la embocadura. Después de unos días, pueden sustituirse los cabrestos por los riendas; ahora, cuando se dé vuelta o se trabaje en círculo, el domador debe agregar a las ayudas correspondientes, la de acortar suavemente la rienda del lado de adentro, tironeando con los dedos de la mano que corresponde. 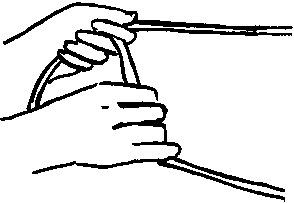 En los primeros días de enfrenado deben evitarse los trabajos bruscos, limitando la tarea a trotar, galopar y pasear sin mayores exigencias. Estos ejercicios se irán convirtiendo, progresivamente, en más exigentes hasta llegar a realizar las tareas con soltura, momento en el cual se puede considerar finalizada la doma. En los primeros días de enfrenado deben evitarse los trabajos bruscos, limitando la tarea a trotar, galopar y pasear sin mayores exigencias. Estos ejercicios se irán convirtiendo, progresivamente, en más exigentes hasta llegar a realizar las tareas con soltura, momento en el cual se puede considerar finalizada la doma.Es conveniente tener en cuenta que quien continúe trabajando con el caballo juega un importante papel a partir de ese momento, ya que con un buen trato se perfecciona lo aprendido, y a la inversa, con un mal trato se perjudica una buena doma. |
HIDALGO
lunes, 30 de marzo de 2015
miércoles, 25 de marzo de 2015
LA HISTORA DEL CABALLO PRE
Pura Raza Española es la denominación oficial que recibe en España la raza equina que histórica e internacionalmente se conoce como caballo andaluz. Se trata de una nomenclatura creada en 1912 a partir de la locución inglesa purebred o purebreed.
Cría Caballar, que dependía del Ejército, abrió en España el primer libro para inscribir los caballos de raza árabe, pura raza inglés y anglo-árabe, decidiendo inscribir a los tradicionalmente llamados caballos andaluces como "Pura Raza Española", más tarde abreviado con las siglas PRE, que es la denominación oficial que recibe una raza equina específica, en la que cada uno de los ejemplares que la integran presenta una serie de características comunes. La Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE)1 es la institución que representa al PRE a nivel internacional, a ganaderos de PRE de todo el mundo y a numerosas organizaciones de ganaderos nacionales e internacionales.
La elección de esta nueva denominación "Pura Raza Española" (a partir de la locución inglesa purebred o purebreed), frente a la tradicional "caballo andaluz", es comprensible dentro de la corriente del Regeneracionismo que predominaba en España tras el Desastre del 98 y teniendo en cuenta que la cría y el fomento caballar estaban en manos del estamento militar y que España por entonces era un estado centralista.
Sin embargo numerosos catedráticos de la Facultad de Córdoba se han mostrado partidarios de recuperar el nombre histórico, tradicional e internacional de la raza: caballo andaluz. Entre los citados profesores están Francisco Castejón, Gumersindo Aparicio, Rafael Santiesteban, Manuel Gómez Lama y Eduardo Agüera Carmona.2
Hoy en día la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), constituida en 1972 y con sede en Sevilla, es la asociación matriz del caballo de Pura Raza Española a nivel internacional y es la encargada del Libro Genealógico del Caballo de Pura Raza Española (libro de registro de la raza) y de la organización anual del Salón Internacional del Caballo (SICAB), que se celebra en Sevilla desde 1991. Desde 2002 está reconocida por el Ministerio de Agricultura español como asociación colaboradora.
 Características del Pura Raza Española
Características del Pura Raza Española
- Cabeza: proporcionada, de longitud media y perfil fronto-nasal de subconvexo a recto; orejas medianas, muy móviles, bien insertadas y paralelas; frente ligeramente y discretamente abombada, ojos vivos, triangulares y de mirada expresiva.
- Cuello: de tamaño y longitud medios, ligeramente arqueado y musculado (en las yeguas en menor medida), bien insertado en la cabeza y tronco y con crin abundante y sedosa.
- Tronco: proporcionado y robusto, con una cruz discretamente ancha y destacada y un dorso consistente y musculado. El lomo deberá ser ancho, corto, musculado, algo arqueado y bien unido al dorso y a la grupa.
- Grupa: de longitud y anchura media, redondeada y ligeramente en declive. Cola de nacimiento bajo y pegada entreisquiones, poblada de abundantes,largas y a menudo onduladas cerdas.
- Miembros anteriores: espalda larga, musculada, oblicua y elástica. Brazo fuerte y de buena inclinación. Antebrazo potente, de longitud media. Rodilla desarrollada y enjuta.
- Miembros posteriores: muslo musculado, nalga ligeramente arqueada y musculada y pierna larga. Corvejón fuerte, amplio y neto.
- Movimientos: ágiles, elevados, extensos, armónicos y cadenciosos. Especial predisposición para la reunión y los giros sobre el tercio posterior.
- Temperamento: el PRE es un caballo equilibrado y resistente, enérgico, noble y dócil, con facilidad para adaptarse a diversos servicios y situaciones. Es un animal de fácil respuesta a las ayudas del jinete y de boca agradable, por lo que resulta obediente y con una gran capacidad de aprendizaje.
En definitiva, se trata de un caballo que destaca por su versatilidad como resultado de la conjunción de su equilibrio psíquico, su armonía de formas, su inteligencia y su voluntad de trabajo.
Historia de la raza
No se sabe a ciencia cierta el verdadero origen del Caballo Español, sin embargo sí se tienen pruebas de que en la época prerrománica existían referencias ecuestres en lo que hoy se conoce como España.
Autores romanos como Plutarco, Plinio el Viejo y Séneca nos hablan del caballo de Hispania, como un ejemplar bello, dócil, arrogante y valiente, ideal para la guerra y para los juegos que se desarrollaban en los circos de la época.
El Rey Felipe II ordenó la cabaña caballar de su reino y puso las bases definitivas para que el Pura Raza Española alcanzara su apogeo en años venideros. Lo consiguió mediante la creación de las Caballerizas Reales de Córdoba, donde agrupó los mejores sementales y yeguas de las provincias que bordean el Guadalquivir, que por aquel entonces eran las más prolíficas en la cría de caballos.
Así nació la Yeguada Real, que con el tiempo pasó a ser la Yeguada Nacional. Se enviaron entonces multitud de caballos al continente americano, que influyeron decisivamente en su exploración, y éstos fueron el origen y la base de la mayoría de las razas que posteriormente se criaron en América.
Razas como el Lipizzano, Lusitano, Paso Fino o los caballos de sangre caliente centroeuropeos se crearon también a partir del Caballo Español.
En la actualidad, la población mundial de caballos de Pura Raza Española (PRE) registrada por el Libro Genealógico del PRE3 asciende a 180.000 ejemplares, criados en más de cincuenta países. La Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE) señala que algunas denominaciones como caballo andaluz o ibérico no representan al PRE, sino que habitualmente se trata de caballos cruzados que carecen de los controles de calidad y pureza y de la documentación oficial del Libro Genealógico del PRE. En cambio, los llamados caballos cartujanos son una familia dentro del Pura Raza Española.
Documentación Oficial de un Pura Raza Española
Solo el Libro Genealógico español está autorizado para emitir a nivel internacional la documentación oficial de los ejemplares de Pura Raza Española. El Libro Genealógico del PRE es el registro público, propiedad del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, donde se recogen los datos genealógicos de los ejemplares de Pura Raza Española, así como de sus ascendientes y descendientes.
La Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE) asumió la gestión del LG del PRE en 2007, al amparo del Real Decreto 662/2007,4 por el que se posibilita que las asociaciones de criadores de razas puras de équidos puedan llevar o gestionar Libros Genealógicos, y tras la resolución de la Dirección General de Ganadería de 11 de diciembre de 2007, por la que se reconoce oficialmente a la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE) para la llevanza del Libro Genealógico.
El LG cuenta con dos registros diferenciados:
- Registro de Nacimientos: donde se registran las crías nacidas de caballo y yegua, previamente inscritas en el Registro Definitivo o de Reproductores, que cumplan los requisitos y procedimientos establecidos.
- Registro Definitivo o de Reproductores: donde se inscriben los ejemplares que, figurando previamente en el Registro de Nacimientos, superen la valoración de aptitud para la reproducción regulada en cada momento por la legislación vigente.
El órgano que controla la actividad del LG es el Comité de Gestión del Libro Genealógico, que se encarga de velar por el estricto cumplimiento de los procedimientos registrales. Asimismo existe un Director Técnico, nombrado por la Asociación a propuesta del Comité de Gestión, que garantiza el correcto funcionamiento del Libro.
Controles de Identificación de un PRE
Cuando nace un ejemplar de Pura Raza Española se somete a una serie de controles por parte del personal veterinario del Libro Genealógico que lo identifica de forma perfectamente definida:
- Se determina su filiación por ADN.
- Se le reseña siguiendo criterios aceptados internacionalmente.
- Se le asigna un código al ejemplar en el Libro Genealógico.
- Se le implanta un microchip de identificación en la región del cuello.
- Se inscribe en el Registro de Nacimiento del Libro Genealógico.
Reproductores contemplados en el PRE[editar]
Al alcanzar los tres años de edad, los propietarios de los ejemplares pueden solicitar al Libro Genealógico la valoración de la Aptitud Básica para la reproducción de los mismos.
Aptitud Básica para la reproducción[editar]
Una vez solicitada la valoración, los veterinarios delegados del Libro Genealógico del PRE examinan a estos ejemplares y emiten un certificado de Aptitud Básica para la reproducción. Para alcanzar dicha aptitud básica es necesario que:
- Los machos midan más de 1.52 m. a la cruz (1.50 m. en el caso de las hembras).
- No tengan cuello de gato vencido, ni invertido (o de ciervo).
- No sean monórquidos ni criptórquidos.
- Se observe fidelidad al patrón racial.
A partir de ese momento, sus descendientes podrán ser inscritos en el Libro Genealógico. En caso contrario, conservan su certificado de origen racial, siguen inscritos en el Registro de Nacimientos y siguen siendo considerados como Pura Raza Española, pero carecen del derecho de registrar su descendencia.
El ejemplar que no supera esta valoración puede volver a presentarse una segunda vez cuando el propietario estime conveniente.
Reproductores Calificados
Aquellos ejemplares con la Aptitud Básica para la reproducción que deseen incluirse en el Registro de Reproductores Calificados del Libro Genealógico pueden presentar sus ejemplares a una valoración adicional en los Tribunales de Reproductores Calificados (TRC), en los que se valoran los caracteres morfológicos y comportamentales, movimiento, funcionalidad y aptitud para la silla. Así mismo, se realiza un control veterinario para detectar posibles patologías transmisibles y evaluar los caracteres reproductivos.
Los requisitos para superar la valoración como Reproductores Calificados son los siguientes:
- Los machos deben medir más de 1.55 m. a la cruz (1.53 m. las hembras).
- Deben superar los requisitos morfológicos y funcionales mínimos establecidos en el reglamento que regula los TRC.
- Superar un examen radiológico que descarte osteocondrosis, osteoartritis y exóstosis varias.
- Superar un chequeo del aparato reproductor que descarte defectos que afecten a su reproducción o sean hereditarios.
- Los machos deben superar una Prueba Montada para evaluar su Aptitud para la silla.
Desde el 14 de noviembre de 2003, ANCCE es también la responsable del Desarrollo del Programa de Mejora Genética del Caballo de Pura Raza Española,5 por encargo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dentro del Programa de Mejora están contempladas tres categorías de reproductores que han sido sometidos a una evaluación genética y así se recogen en los registros del Libro Genealógico.
Estas Categorías de Reproductores son las siguientes:
Joven Reproductor Recomendado[editar]
Es aquel ejemplar que ha participado en los controles de rendimiento establecidos en el Programa de Mejora del PRE (Doma Clásica, Morfología o Aptitud para la Silla), ha sido sometido a una Valoración Genética anual en el marco de dicho Programa, obteniendo un Índice Genético Global superior a la media de la población valorada (100) y tiene una edad comprendida entre los 4 y 6 años.
Reproductor Mejorante[editar]
Es un animal con 7 o más años de edad que ha sido valorado genéticamente en el marco del Programa de Mejora, ha obtenido un Índice Genético Global superior a la media de la población valorada (100) y un valor de fiabilidad mayor o igual a 0,6 y reúne todos los requisitos establecidos en el Programa de Mejora. Este nivel de fiabilidad se puede alcanzar incrementando el número de participaciones del propio ejemplar y de sus hijos principalmente o de otros parientes cercanos en los controles de rendimientos.
Reproductor Élite[editar]
Aquellos reproductores que hayan alcanzado la categoría de Reproductor Mejorante para alguna de las disciplinas contempladas en el Esquema de Selección del PRE y reúnan los requisitos contemplados en dicho Programa.
Éxitos deportivos
En los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, fue la primera vez que el equipo español de doma clásica alcanzaba una fase final de las olimpiadas y por vez primera participaban caballos PRE en el mismo. Sus nombres: EVENTO, FLAMENCO e INVASOR. Éste último fue el caballo más joven de todos los inscritos en doma, lo cual es una muestra de la inteligencia y voluntad de trabajo de la raza.
Sydney 2000 fue el siguiente paso. INVASOR y DISTINGUIDO lograron con el equipo finalizar en 7º lugar. La progresión estalló en los JEM JEREZ 2002, donde España consiguió la medalla de bronce, nuevamente con INVASOR y DISTINGUIDO.
El equipo español de doma clásica obtuvo la medalla de plata por equipos en las olimpiadas de Atenas 2004, siendo superado tan sólo por Alemania. Dos caballos PRE formaron parte del mismo: INVASOR y OLEAJE, montados por Rafael Soto e Ignacio Rambla, respectivamente.
En las Olimpiadas de Pekin 2008, España contó con la participación de FUEGO XII, montado por Juan Manuel Muñoz.
En los Juegos Ecuestres Mundiales de Kentucky 2010, el equipo nacional de doma de España contaba con tres caballos PRE: FUEGO XII, NORTE y GNIDIUM. FUEGO se clasificó en 5º lugar.
En el apartado del concurso de enganches, el caballo español ha participado en varios campeonatos del mundo con Juan Robles y Antonio Carrillo como representantes más destacados.
jueves, 12 de marzo de 2015
TIPOS
DE CABALLOS
Connemara
Es
un atractivo poni que debe su nombre a la región de Connaught en el
sudoeste de la república de Irlanda. Los Connemara se crían en toda
Europa, en Australia y en América y se les adiestra para competir en
la mayor parte de las disciplinas hípicas: doamm, concursos de
saltos, campo a través y pruebas de resistencia, de caza y de
enganche.
Aspecto
:
Su cabeza es pequeña, con ojos oscuros y orejas pequeñas, y se articula sobre un cuello arqueado y espaldas descendentes. Posee un cuerpo macizo, y su torax es amplio, las extremidades son cortas, con las posteriores y la grupa fuertes, y la inserción de la cola es alta.
Su cabeza es pequeña, con ojos oscuros y orejas pequeñas, y se articula sobre un cuello arqueado y espaldas descendentes. Posee un cuerpo macizo, y su torax es amplio, las extremidades son cortas, con las posteriores y la grupa fuertes, y la inserción de la cola es alta.
Alzada
:
Entre 1,30 y 1,49 metros, por lo que es considerado poni.
Entre 1,30 y 1,49 metros, por lo que es considerado poni.
Capa
:
En sus orígenes eran bayos con una franja negra a lo largo de la columna vertebral. En la actualidad, amenudo son tordos, aunque también los hay bayos, castaños, castaños oscuros o ruanos.
En sus orígenes eran bayos con una franja negra a lo largo de la columna vertebral. En la actualidad, amenudo son tordos, aunque también los hay bayos, castaños, castaños oscuros o ruanos.
El entorno salvaje en el que vive el Connemara solamente les suministra pasto para sobrevivir, por lo que en el trascurso de los siglos han tenido que hacerse robustos y resistentes. Son animales inteligentes, dóciles y fuertes y resultan ideales como caballos de silla, tanto para los adultos como para los niños.
Hannoveriano
En el siglo XVIII se inició la cría de esta raza, con la creación del criadero de Celle por el rey inglés Jorge II, elector también de Hannover. Este caballo posee una solidez física, además de poseer un temperamento calmoso, habiendo estado destinado al tiro. Al término de la Segunda Guerra Mundial fue dedicado a las competiciones de salto en las que siempre ha sobresalido por encima de muchas otras razas.
Procedencia:
En 1735 se creó la raza Hannoveriana en la yeguada de Celle propiedad del rey Jorge II, monarca de Inglaterra. La idea era cruzar sementales con yeguas pesadas locales, para que dieran un caballo agrícola, apto para todo uso.
En 1735 se creó la raza Hannoveriana en la yeguada de Celle propiedad del rey Jorge II, monarca de Inglaterra. La idea era cruzar sementales con yeguas pesadas locales, para que dieran un caballo agrícola, apto para todo uso.
Características:
El cuello es sumamente largo y esbelto, sobre unas espaldas grandes e inclinadas. La cola debe estar debidamente colocada sobre los cuartos traseros, aunque algunas veces la inserción es demasiado alta. Estos ejemplares hacen gala de una acción impresionante, enérgica, recta y franca, con una elasticidad particular. La cabeza tiene gran calidad, aunque es un poco pesada y áspera, y actualmente dicha cabeza ha quedado perfeccionada, con una silueta expresiva y limpia con ojos vivos e inteligentes.
El cuello es sumamente largo y esbelto, sobre unas espaldas grandes e inclinadas. La cola debe estar debidamente colocada sobre los cuartos traseros, aunque algunas veces la inserción es demasiado alta. Estos ejemplares hacen gala de una acción impresionante, enérgica, recta y franca, con una elasticidad particular. La cabeza tiene gran calidad, aunque es un poco pesada y áspera, y actualmente dicha cabeza ha quedado perfeccionada, con una silueta expresiva y limpia con ojos vivos e inteligentes.
Historia:
Para el año de 1924, el número de sementales en Celle llegaba a 500 ejemplares. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la reproducción de esta raza se dedicó al caballo de silla para competiciones y concursos de salto. En la actualidad se conserva en Celle algunos Trakehners, de los que llegaron allí para reforzar el grupo de sementales, los cuales ejercieron un influjo benéfico sobre el desarrollo de esta magnífica raza.
Para el año de 1924, el número de sementales en Celle llegaba a 500 ejemplares. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la reproducción de esta raza se dedicó al caballo de silla para competiciones y concursos de salto. En la actualidad se conserva en Celle algunos Trakehners, de los que llegaron allí para reforzar el grupo de sementales, los cuales ejercieron un influjo benéfico sobre el desarrollo de esta magnífica raza.
Capa:
Esta raza presenta todos los colores sólidos, sin predominio de ninguno. Los sementales originales Holsteins eran negros, aunque también hay bayos brillantes.
Esta raza presenta todos los colores sólidos, sin predominio de ninguno. Los sementales originales Holsteins eran negros, aunque también hay bayos brillantes.
Alzada:
La alzada ideal del Hannoveriano oscila entre los 155 y 165 cm.
La alzada ideal del Hannoveriano oscila entre los 155 y 165 cm.
Anglo – árabe
Este
caballo posee condiciones excelentes para el galope y el salto de
obstáculos, está emparentado con el Pura Sangre y con el Árabe, lo
que lo convierte en un magnífico caballo de carreras y concursos de
salto. En 1820, fue cruzado un caballo de pura sangre árabe con una
yegua de pura sangre inglesa, por lo que todo indica que ésta es una
raza inglesa. En 1836 en Francia empezó la cría del anglo-árabe,
aunque hoy en día esta raza es orgullosamente Francesa, el
desarrollo se basó en dos sementales árabes y tres yeguas pura
sangre.
Procedencia:
El
pedigrí de esta raza viene de Gran Bretaña y se trata de una serie
de cruzas entre sementales Pura Sangre con yeguas árabes.
Aunque
como ya se menciona tiene su origen en Gran Bretaña y es llamado
también Anglo-Árabe, su cría se ha extendido a varios países como
Francia donde desde hace dos siglos tiene gran aceptación y sus
crías desde siempre han tenido gran atención con el mejor propósito
de que la raza de este magnifico ejemplar mejore progresivamente.
Características:
El
tamaño de este tipo de caballo anglo-árabe muestra un tamaño fuera
de lo normal, ésto es así porque se cree en la práctica que el
cruce de un semental Pura Sangre árabe con una yegua Pura Sangre
Inglesa da una cría de mayor tamaño que el de sus padres, y si hay
un cruce a la inversa el tamaño se reduce sólamente en crías
sensibles.
De
cualquier modo la rapidez de un Pura Sangre nunca es alcanzada por un
anglo-árabe, a pesar de que sus extremidades son de buena calidad,
con gran fuerza y solidez.
La
cabeza de esta raza de caballos es más parecida a los caballos Pura
Sangre que a la de los árabes, tienen ojos expresivos y orejas
móviles, la crín es fina y sedosa al igual que la cola.
Historia:
En
1836 la cría de estos caballos empezó en Francia y pronto se
extendió a Tarbes y Pompadour. De este modo se desarrollaron dos sub
razas: La del sur (Midi), que son caballos dotados con gran velocidad
para las carreras, mientras que la Limousin son caballos mejor
preparados para el salto.
Capa:
Existen
varios tipos de capa tales como el alazán que es el más frecuente,
el bayo y el castaño.
Alzada:
Oscila
entre los 160 y los 165 cm.
C. Americano
Es
el caballo de carreras de trote más rápido del mundo (también lo
es al paso). Tiene antepasados del pura sangre inglés. En 1879, la
asociación de criadores de caballos trotones dictó una normativa
para la admisión de los cruzados americanos en el registro-matrícula
de los Trotoner Americanos según el cual los animales deben de ser
capaces de cubrir la distancioa de 1,6 kilómetros en un tiempo
máximo de dos minutos y medio para poder ser inscritos. En la
actualidad, los cruzados americanos son de tal calidad que se
expòrtan a todo el mundo para mejorar otras razas de trotones de
carreras.
Aspecto
:
Es parecido al pura sangre aunque más corto y ligeramente más delgado en su complexión global. Tiene un torax profundo a la altura de la cincha, la grupa y los posteriores son muy musculosos y las extremidades son fuertes y vigorosas.
Es parecido al pura sangre aunque más corto y ligeramente más delgado en su complexión global. Tiene un torax profundo a la altura de la cincha, la grupa y los posteriores son muy musculosos y las extremidades son fuertes y vigorosas.
Alzada
:
Una media de 1,55 metros.
Una media de 1,55 metros.
Capa
:
Pueden ser de cualquier tonalidad oscura e intensa.
Pueden ser de cualquier tonalidad oscura e intensa.
Características
:
Los cruzados americanos son fuertes y valientes.
Los cruzados americanos son fuertes y valientes.
Una de las diferencias existentes entre el Lusitano, el Español y el Árabe es el mayor espacio libre que queda entre el cuerpo del Lusitano y el suelo. Por otra parte, es un animal inteligente dócil y muy sensible. No existe la menor duda de su ascendencia del Español y probablemente del Árabe, aunque el porte desmienta realmente este último. En efecto el Lusitano es una versión portuguesa del Español, con el que se halla estrechamente emparentado.
Procedencia:
El caballo Lusitano se utilizaba como montura de los miembros del cuerpo de caballería portugués. También se utilizaba para labores agrícolas poco pesadas de los granjeros del país. Dada su elegancia es muy apreciado como caballo de tiro y de monta.
El caballo Lusitano se utilizaba como montura de los miembros del cuerpo de caballería portugués. También se utilizaba para labores agrícolas poco pesadas de los granjeros del país. Dada su elegancia es muy apreciado como caballo de tiro y de monta.
Características:
Es un caballo sensible e inteligente, ideal para la disciplina del alta escuela de equitación. La cabeza es afilada y pequeña, al igual que las mandíbulas y las orejas. La cabeza es muy parecida a la del caballo Español. El cuello se haya afianzado sobre sus poderosas espaldas, contribuyendo a su agilidad y buen equilibrio. El antebrazo es muy largo, mostrando en las extremidades un fallo de conformación que afecta la longitud de la caña excesivamente larga.
Es un caballo sensible e inteligente, ideal para la disciplina del alta escuela de equitación. La cabeza es afilada y pequeña, al igual que las mandíbulas y las orejas. La cabeza es muy parecida a la del caballo Español. El cuello se haya afianzado sobre sus poderosas espaldas, contribuyendo a su agilidad y buen equilibrio. El antebrazo es muy largo, mostrando en las extremidades un fallo de conformación que afecta la longitud de la caña excesivamente larga.
Los pelajes del Lusitano pueden ser cualquier color propio de los caballos pero preferentemente suelen ser tordos.
Historia:
En 1784 la casa real de Braganza creó el criadero de Villa Do Portel, en la provincia portuguesa de Alemteixo, que posteriormente fue trasladado a Alter dándole el nombre a una raza de caballos creada a partir de 300 yeguas españolas. Ésto con el propósito de crear un caballo destinado a la equitación clásica en el Picadero Real Portugués. Esta raza sobrevive en la actualidad.
En 1784 la casa real de Braganza creó el criadero de Villa Do Portel, en la provincia portuguesa de Alemteixo, que posteriormente fue trasladado a Alter dándole el nombre a una raza de caballos creada a partir de 300 yeguas españolas. Ésto con el propósito de crear un caballo destinado a la equitación clásica en el Picadero Real Portugués. Esta raza sobrevive en la actualidad.
Capa:
En el Lusitano se dán todas las capas pero predomina el tordo. A veces presenta la tonalidad oscura heredada del Español.
En el Lusitano se dán todas las capas pero predomina el tordo. A veces presenta la tonalidad oscura heredada del Español.
Alzada:
La alzada media del Lusitano oscila entre los 150 y 160 cm.
La alzada media del Lusitano oscila entre los 150 y 160 cm.

Suscribirse a:
Entradas (Atom)